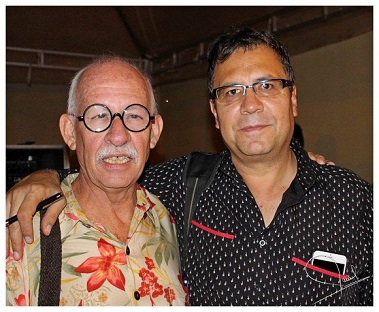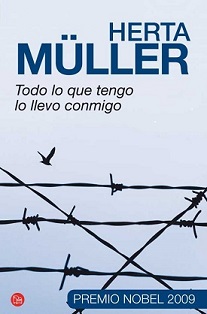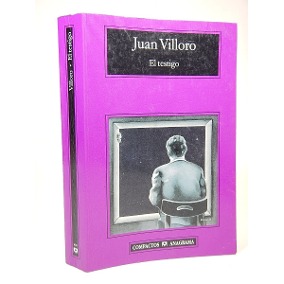El perfil visto por Julio Villanueva Chang

Desde el antetítulo, el título y la pregunta, hay que perfilar. Perfilar es elegir el detalle y la contradicción, lo particular contradictorio, que da energía a la revelación.
Entrecomillar es una forma de escuchar. Hay que cerciorarse que las comillas den voz y no que maten la expresión, o la falseen. La voz es la que hace creíble al perfil. Creo que hay que des mistificar la narración, me refiero al dispositivo de escritura, la técnica, más que eso lo que importa son las ideas, el pensamiento.
Es urgente superar el anecdotismo, el contar por contar; el objetivo es transformar la información en pensamiento elaborado, hacer del perfil una construcción cognitiva. Una persona es un pretexto para tener una idea.
¿Cómo hacer para que lo que me importe a mi le importe a otros? Me parece que la clave está en el ejemplo, a sabiendas de que no todo el material es ejemplar, aunque quizás la mayoría. La ejemplaridad es criterio para perfilar.
El dato es crucial. Sin dato confiable, preciso, comprobado, comparado, el trabajo no funciona. La reportería es una forma de mirar, de entrar, de tocar, de preguntar, que te lleva a lo no revelado, a lo desconocido. Es necesario saber la cantidad de datos a usar y definir el orden eficiente, a jerarquizar de tal forma que el orden contribuya al perfil de ideas. Hay que diferenciar lo llamativo de lo significativo. La mayor parte de las veces lo llamativo no es significativo. Cualquier cosa que se narre debe conducir a mostrar, a compartir un sentido. Cada cosa que se elija debe ser reveladora de algo. Hay que ir por la singularidad. Cuando se trabaja en un perfil todo es un síntoma. Es usual que al principio nos movamos perdidos.
La pregunta definitiva: ¿cómo convertir el argumento (particular) del relato en la idea (universal)? Es el reto del perfilador.
El perfil clásico por excelencia es el obituario, que además de la información ordinaria, incluye un detalle excitante. El mayor poder de un perfilador consiste en saber seleccionar el detalle. Y tratándose de relatos, el detalle es luminoso para la revelación de la escena y de la idea.
El trabajo de perfilar es un trabajo de comprensión, antes que todo. Y que va desde el rumor hasta la idea expuesta. No hay que desechar el rumor, tiene un grado de significancia, no sustituye al dato, a pesar de ser un “dato”. El rumor tiene su propia narrativa.
Más que periodismo y más que literatura, lo que el perfil busca es entender al mundo y a la gente. Perfilar es saber mirar trivialidades. Es condensar un carácter. Es descifrar la escena. Es descubrir lo visible en lo invisible.
Perfilar es desafiar el amor propio.