El testigo
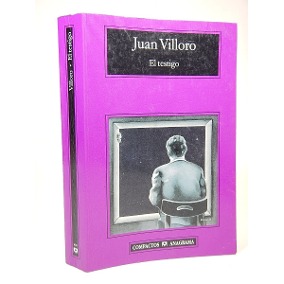
Hace tiempo no leía un libro con frases más entrañables, de las que dan ganas de aprender. La novela de Juan Villoro es un libro espiral, repleto de todo ese rico y exuberante enredijo cultural que es México. Un libro que muestra con gran angular los planos superpuestos de la vida rural y urbana en los años noventa, 25 años después de que Julio Valdivieso se hubiera ido a una universidad europea con un pregrado que obtuvo con una tesis plagiada. Julio es un plagiador exitoso, capaz de plagiarse a sí mismo. Apenas merece la condición de “segundo testigo”.
El testigo es una novela en la que el narrador es el personaje. Lo que bien puede ser un portento del punto de vista o una canallada contra los personajes. En todo caso, entre México y el narrador se encargan de hacer de Julio, un simple hilo del tiempo en el que los hechos se organizan. Un desmirriado hilo, alrededor del cual se agolpa el México agrario; el de la industria de la tele y del entretenimiento; la iglesia católica, los curas; el narcotráfico, los gringos, los productores, intelectuales, críticos, comparativistas, guionistas, autores, traductores. La misma fauna revuelta que excitó a los “detectives salvajes”.
Una primera lectura es la del ausente, como si “regresar a México” fuera una categoría ontológica. México aplasta a Julio, lo hace más gris de lo que es, deslucido, nimio. Regresa con parte de Europa, su mujer, sus hijas y su trabajo.
La sustitución protagónica no es algo para dejar pasar a la ligera, significa que el narrador con todo su poder relator ha reservado a su punto de vista algo de lo que están privados el resto de personajes. El punto de vista omnisciente editorial. Todos los personajes opinan en situación de diálogo, el narrador editorializa por encima de todos los diálogos, antes y después. De él no sabemos nada, él mismo no nos informa. Por momentos tanta omnisciencia, tanto protagonismo, tanto saberlo todo, carga la novela de un barroquismo muy mexicano, a lo Fuentes, que a mí me abruma.
El otro asunto es el de los Ramones, López Velarde y Centollo. Una fina ironización de las dos caras de la “poesía nacional”. El “poeta íntimo de México”, moralista católico y putañero, el que se recita en las escuelas, el poeta oficial, el poeta maldito del amor, cuyo nombre alienta un premio literario. Y en la otra, Centollo, un Gómez Jatin mexicano, bebedor, marihuanero, vagabundo, invasivo, con una poesía rabiosa, que babea, señaladora, iracunda. No es una denigración ni del uno ni del otro, el narrador quiere mostrárnoslos en 360 grados. No es casual que el cura del pueblo y el tío Donasiano, se empeñen en hacer canonizar a López Velarde. Tampoco, que en el taller de Olegario Barbosa (el mismo nombre de un congresista colombiano corrupto en 1978) hayan convocado a Julio, a mansalva, con las gracias de Olga rojas, para pedirle que se sume a la causa de defensa de López Velarde, contra la manipulación mediática que se proponen hacer.
La hacienda Los Cominos es un emblema, ahora degradada a ser locación para telenovela, una mexicanada, por la que pagan bien. Está en el norte, en el límite de los carteles de Sonora y Chihuahua. (Carlos Salinas de Gortari había sido capaz, como forma de controlar el negocio, de repartir los estados entre los narcos, como si se hubiera tratado de nombrar gobernadores). Ya la lucha no es por la tierra, sino por el agua. La economía local la mueven los carteles. Además los Cominos representan el pasado, las relaciones con Nieves, con los oficios, los amores apresurados en las camas prestadas de las sirvientas, los primeros besos, el erotismo fallido, los secretos, los íconos de la nostalgia.
Y el otro, es el continente de la familia. El árbol genealógico a cuya cabeza está el tío abuelo de Julio, y que el narrador desgaja con saña, la historia de los sobrinos, el tío y el papá de Julio, sus mujeres, su prima Milagros, ambos hijos únicos. El narrador nos entera que Julio, además de plagiador, es un calumniador, capaz de acusar a la tía Carola, la madre de Milagros, de “entenderse” con el gringo de la nuca roja. Y aquella para evitar el escándalo, siendo inocente, huye de su familia. Es con Milagros que Julio vivirá lo tórrido, lo clandestino del primer amor, arreboles de una juventud lejana de la que emana pura nostalgia. Es sospechoso que el narrador haya omitido la historia de la madre de Julio, un fantasma completo que se resuelve con tres alusiones. ¿Por qué una parte crucial tan importante de la historia, no se contó? Como se contó la del tío Checho y Salvador, el padre. Un abogado especulativo que se gastó la vida perfeccionando la teoría del testigo confiable, el “primer testigo”.
El testigo es una novela que merece ser leída. Hay en ella una orfebrería de la palabra, un destilado barroco de efluvios que le llegan de Fuentes y Bolaño. Una condensación narrativa inquietante de México, lograda por un escritor con una potencia de lenguaje, que además de abrirnos un mundo para que entremos a él, lo hace prevalido de la seducción rítmica de los narradores iluminados.
1 comentario
Felipe Ocampo Hernández -
Igual con los adjetivos, en mezclas poco usuales.
Ambas cosas hacen que haya que parar, regresarse, analizar y entender con una lectura reflexiva .
No es un libro para leer en la playa. Es para estudiar,; los elementos ya listados por Alberto Rodríguez en el blog. Hace de lo cotidiano un tema profundo