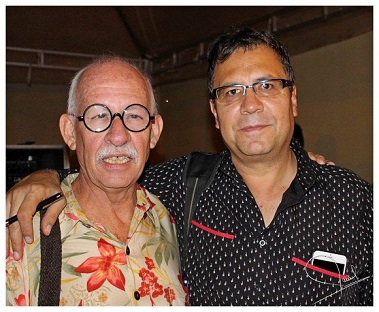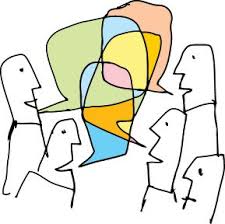Mientras todos cenaban yo tomaba en la cabecera de la mesa un Carlos primero en una copa que parecía una teta pequeña. Burk había regresado ese mismo día de Frankfurt, a propósito de un negocio, socialmente había venido para acompañarnos en la celebración de los treinta años de la caída del muro de Berlín, y de matrimonio, que no nos sorprendieron en Lisboa.
Fuimos a un modesto hostal a cincuenta metros de la Fundación Saramago y nos hicimos en la mesa junto al vidrio que da a la calle con la inscripción de marca del negocio. Al hombre que parecía un libio, sus tres hijos lo acompañaban en el negocio. Pedimos el vino de la casa. Trajeron una botella, me dieron a probar, eché un buche y como si supiera algo de vinos, lo rechacé, trajeron otro que dije me había parecido mejor. Una botella, que acompañaron con paté picante de sardina, aceituna negra de Andalucía, bolitas de bacalao, una baguete y una ristra de lonchas de queso manchego, del más seco. Y celebramos los treinta años de matrimonio con la misma conclusión de otros aniversarios, que el matrimonio no es más que una larga conversación que no termina.
En un momento, ya la cena terminada, mientras se bebían los chuponcitos coincidimos con Burk en salir a fumar a la plaza Mayor, a cincuenta metros de la gran tapería donde nos habíamos encontrado después de la cata de jerez. En la plaza, a diez grados, echamos de menos el encendedor, preguntamos donde estaba la cigarrería y el mesero de un restaurante nos dijo que bajaramos. Lo hicimos por un tramo muy largo, hasta llegar a la esquina, atravesamos la calle hasta llegar a la cigarrería. El regreso lo quisimos hacer por la que parecía ser la paralela por donde habíamos venido, tomamos otro trago y llegamos a una placita muy menor. No pudimos entender cómo no llegábamos a la Plaza Mayor, entonces nuestro hombre en Frankfurt, que no había utilizado su smart, activó los Gmaps, se localizó y enrumbó a Plaza Mayor. Ya lo tengo, dijo, así me dejé conducir por calles desconocidas durante un largo rato hasta que se nos acabó el licor. Nos detuvimos a fumar otro cigarrillo y la Plaza Mayor nunca apareció.
Al día siguiente vine a enterarme que Burk estaba tan deliciosamente prendido, que había elegido la ruta en modo avión.
No hay dos manzanas iguales en el centro de Madrid, son triangulares, circulares, oblongas, rectangulares, irregulares, hasta cuadradas. No se rigen por un sistema numérico de coordenadas, tienen nombres propios. Una ciudad para quienes viven en la ciudad. No llegamos, porque al subir por la paralela se interpone a mitad de camino una placita que obliga a ingresar y cruzarla hasta un callejón angosto que lleva a la plaza Mayor.
Dejarse perder en el sentido de buscar lo que no se nos ha perdido es un turismo muy ñoño, de viejitos y escritores, pero es el que te muestra algo que solo verás si has ido. De todo lo demás, se encarga NatGeo. Ir con el plan turístico estándar premiun, te deja ver lo que ya has visto, en mejores condiciones y con más tiempo. No es lo mismo verlo que estar ahí, van a decir, y tendrán sus razones. Les juró que he gozado más en el Jardín de las delicias, proyectándolo con un video bean en el sótano de mi casa y quedándome las horas viendo cada figura y bebiendo ron. Más, al menos, que en los dos minutos y medio que estuve frente al original en el Prado, rodeado de alemanes.
Hay dos formas de hacer turismo, eventualmente complementarias. La primera, la del plan cerrado, ruta fija, lugares “predestinados”, distancias, tiempos invariables, imperdibles estereotipados, como las Ventas en Madrid, o Alfama en Lisboa y costos tasados. La segunda, sin plan, sin ruta, sin distancias. Llegar a Lisboa y perderse en el laberinto donde están las cocinas y los bebederos y se escucha la música dulce del portugués en las peatonales adoquinadas del Chiado.
Hay dos formas de entrar a una ciudad que no se conoce, descubriéndola en la sorpresa, o fijándola en la confirmación. La primera ni siquiera necesita un teléfono inteligente, le basta tener la dirección del hotel, la segunda todo lo tiene en el teléfono. Sabrá que está a siete minutos de la Puerta del Sol en la ruta de menor distancia. Y aun siendo algo que me causa admiración pueblerina, sigo sin desear que algo o alguien evite que me pierda. De no haberlo hecho en las ciudades donde me he perdido, no tendría el color local, el sabor local, ni el calor local, encontrado al azar, en el metro, en la cigarrería, en un restaurante hindú, en una sala de masajes, en las librerías; no tendría algo que solo obedece a haber estado ahí, el alma del paisaje urbano. Sin ir, tengo la versión personalizada de NatGeo. Andrés Neuman dice en Fractura, que es un turismo de viejos, que además de todo, se están despidiendo. Lo que hace Yoshi Watanabe cuando tras el incidente de Fukushima, alquila un carro para ir a meter a la zona del desastre en una ciudad fantasma, donde quedan 15 personas. Y ha cumplido ochenta años.
En la gran ruta turística está el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Tissen Bordemisza. En la ruta antiturística, está ir a ver gente a la salida del metro, en la Puerta del Sol, en la Gran Vía, en la Plaza Mayor, y en los restaurantes al aire libre mientras bebemos un cogñac. En cada museo un par de horas, para ver personajes que ya conocemos. En la calle la tarde entera para ver los lugares cotidianos, a las personas que habitan una ciudad desconocida y que con seguridad no veremos jamás.
Al Prado, en razón del tiempo disponible, dos horas, fui a ver cuatro cuadros, a los que he gastado mucho tiempo contemplando, quizá más por la presunción de conocer el original, que por tener una experiencia que ya he tenido, ante el cuadro proyectado o las impresiones. El triunfo de la muerte, de Bruegel, las Meninas de Velásquez, El jardín de las delicias del Bosco y Los fusilamientos del cuatro de mayo, de Goya.