Todo lo que tengo lo llevo conmigo
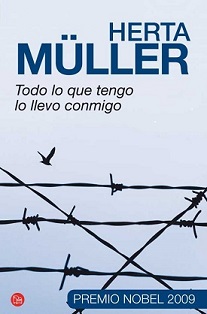
La novela de Herta Müller tiene el sabor amargo de una crónica de desgracia, en sentido estricto. Se corrobora en el epilogo en el que nos cuenta que no hubiera sido posible sin los relatos de los prisioneros de postguerra en los campos de trabajo de los rusos, que obligaron, con la deportación, a que los alemanes de las países vencidos participación en la reconstrucción de la Rusia destruida. Y en el sentido de la escritura, una escritura capitular, rápida y breve, focalizada en singularidades, la vida en el detalle, el pan, los chinches, el amor detrás de la cortina, las letrinas.
¿De qué se habla cuando se habla de un leitmotiv en una novela? Ante todo de una constancia, una obsesión, una reiteración que deja una evidencia de continuidad. En la novela de Herta hay dos grandes constancias, sin que importe demasiado establecer su origen y lo símbolos a que da lugar: el ángel del hambre y la nostalgia. La mezcla más absurdamente pervertida para hacer sentir que “la vida está en otra parte”. En todo caso no aquí y ahora. El hambre y la nostalgia, dos dolores distintos, dejan a los personajes en el peor de los mundos, el de los límites inferiores de la mínima subsistencia. Aun así el hambre bruta, el ángel devorador que está todos los días del libro, no arruina la otra desangración, la nostalgia. Incomprensible, cómo fue que sobrevivieron a ese par de acosadores de la desgracia.
A tal punto, que el nombre de la novela debería ser, El ángel del hambre. Hay una cadena temática que acompaña el arco de vida de los cinco años de permanencia del narrador en el campo: sopa-ángel-muerte-abrigo, que se cuenta a la manera de las historias de Kafka, con el aliento de la escritura de una mujer que consigue ponernos como prisioneros en un campo de trabajo ruso, donde los alemanes sobrevivientes fueron forzados a trabajar como esclavos para la “madre patria”.
El abogado Paul Gast y su mujer, Heidrun Gast, han sido deportados al campo. Durante el cautiverio, él, en razón de su hambre, le roba sopa a ella, y ella se deja robar, a costa de su hambre. Y así hasta que muere de hambre. Entonces lo llaman al barracón de las mujeres para que reconozca el cadáver. Frente a él, permanece aterido, lo observa y después le quita el abrigo, el de cuello redondo y bordes en los bolsillos de piel de conejo. Se lo pone y sin decir nada sale, atraviesa el callejón, entra a su barracón y va a afeitarse.
Cuando Leopold entra el campo tiene 17 años. Va a estar cinco colaborando con la reconstrucción en condición de esclavo. Y más, alcanzó a vivir en el pueblo de casas prefabricadas que traían de Finlandia, donde un día les pagaron salario y los dejaron comprar en el bazar. Engordaron, tuvieron mejores zapatos, más higiene, algo de privacidad. Cuando les pagaron los integraron, después de haberlos llevado al más extremo grado de humillación. Algunos se quedaron, otros regresaron y jamás pudieron volver a sentirse en Rumania, como si estuvieran en casa.
En la esencia última de la infamia, Leopold, en sus memorias cuadro a cuadro salta al futuro, dos, cinco, diez y sesenta años después de haber retornado del campo. Y nos cuenta, en un presente que se traslada en el tiempo, a gusto. En cada uno de los presentes en los que instala, nos cuenta ese lapso de pasado entre el presente en el campo y el presente al que regresa, en donde las dos líneas de desgracia, deberían haberse resuelto. Y en efecto, más hambre ya no padeció. En uno de esos presentes se toma la libertad de imaginar, en una especie de futuro hipotético, lo que sería el encuentro con el capataz del campo, en el vagón de un tren donde Leo es el visador de tiquetes.
Juega Herta Müller con una orla de futuros, de imaginaciones proyectadas temporalmente, de futuros a corto y largo plazo, con los que matiza y alivia el eterno dolor del presente.
Es una novela-crónica, porque la realidad siempre fue más rica que la ficción, porque el dolor se impone, porque alcancé a sentir la necesidad de escaparme del campo de trabajo, para escapar al dolor que como lector me auto infligí, por la gana de querer saber qué había sido de Leopold.
Y cuando finalmente nos quedamos en el último presente de la novela, la velocidad del relato se acrecentó a un punto, como si hubiera que terminar pronto, porque el personaje ahora ni siquiera le importa al autor. El retorno jamás mitigó la nostalgia. Leopold regresó a un mundo al que ya no le importa, al que la condición de sobreviviente no le concede mérito sensible. En pocas líneas, conoce a una mujer, se casa, se separa y se va a Viena.
Solo para lectores que quieran sufrir a gusto.
0 comentarios