El hombre que amaba a los perros
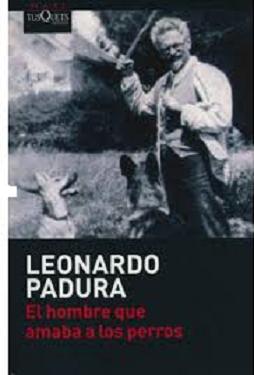
El fin de la utopía. La muerte prematura del mejor modelo de sociedad que nos hubiera dejado el siglo XIX. Leonardo Padura en su novela escribe tres tristes biografías. Las más tristes, desesperanzadas y traicionadas, en todos y en cualquier sentido. La de Trotsky el desterrado, la de Ramón Mercader el asesino, y la de Javier Cárdenas Marturel, el escritor.
Un soberbio corpus novelado de una historia que comienza con la revolución rusa de 1905 y va hasta la invasión alemana a Polonia en 1939. Se deja leer como una novela, al llegar a la página 570, uno no quiere que termine. El centro de gravedad está en el momento en que Mercader clava un piolet de alpinista en la frente de Trostky, que alcanzó a lanzar un grito que llegó hasta Moscú, mientras la pica le horadaba el cerebro.
Trostky desterrado a Kirguistan, expulsado a Turquía en donde estaba el generalato blanco que él había derrotado en la guerra civil, luego a Francia, más tarde a Noruega, y de ahí a México, Veracruz, Coyoacan, Casa Azul. Llega a donde Diego Rivera y Frieda Kahlo, en donde va a recibir la visita del comunista-surrealista André Bretón. Estaba derrotado desde el momento en que le gritó a Stalin, que él era el sepulturero del socialismo. La venganza de Stalin, el genocida – se cargó veinte millones de seres humanos – le costó quince años. Él, que había firmado un pacto de no agresión con Hitler, para repartirse Polonia, y poder echarle mano a los países bálticos, mientras el austriaco se tomaba la otra parte de Polonia, Checoeslavaquia, Dinamarca, Holanda y Francia. Él el “gran hermano” de todas las bestias absolutistas, heredero mejorado de Iván el terrible, el zar rojo, que detentó diez cargos por los que le pagaban diez sueldos, él, vendió la versión de que el nazismo alemán se proponía utilizar a Trostky contra la madre patria. Cuando murió había perdido a casi toda su familia, a la mayor parte de sus amigos, la Cuarta Internacional era un fracaso, Siqueiros había intentado matarlo, se había peleado con diego Rivera. Su pluma apenas servía para que algunos periódicos norteamericanos le compraran sus artículos. De lo que finalmente terminaron comiendo.
Ramón Mercader, el hombre de los mil nombres. Comunista, soldado de la guerra civil, agente soviético, asesino a sueldo y con ideología, sicario de la inteligencia secreta, recibió entrenamiento militar extremo en Rusia. Se fue acercando lentamente a la víctima, primero en París, luego en Nueva York, y luego en el DF, con salario y gastos de representación a cargo del erario ruso. Tuvo una madre que nadie se merecería, un monstruo sagrado que lo besaba en la comisura de los labios, compartiéndole un seco vaho a ginebra y tabaco. Se enamoró de la única mujer que jamás sería su mujer. Y le tocó posar de amante de la trostkysta más fea de norteamerica. Pagó veinte años de cárcel en México. Luego vivió en Rusia quince años, que fue como vivir en otra cárcel, y los últimos años en Cuba, donde lo recibieron y lo trataron muy bien, hasta su muerte. Lo último que escuchó fue el grito de Trostky. Había perdido todos sus sueños, la URSS, lo había convertido de victimario en víctima.
Javier Cárdenas cubano, un muchacho que quiso ser escritor, pero también fue a la zafra; se hizo joven socialista, y participó de la construcción del país, hasta que la literatura, el derecho a hacerla como debe ser, lo puso en contravía de las autoridades literarias que lo condenaron. Trabajó en una emisora de pueblo. Padeció el aislamiento, la persecución a su hermano homosexual, padeció la muerte de cáncer de la mujer, soportó sin querer irse de la isla, como muchos, el periodo especial. Cuando murió aplastado, junto con su perro, por la caída del techo de la habitación donde dormía, había perdido cualquier sueño.
Los tres amaban los perros.
1 comentario
Alston E. Newball -