Ciudades de la llanura
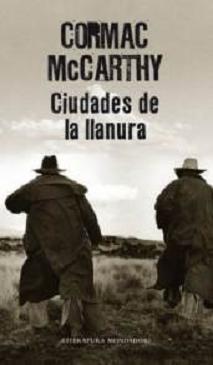
Antes de terminar la novela, mucho antes del epílogo, tuve ganas de escupir mi corazón, todavía encogido por Magdalena y John Grady. Ciudades de la llanura es una cruda historia de amor: la puta, el vaquero, su amigo y el alcahuete. Magdalena, nacida en Chiapas, trabaja en el White Lake de Ciudad Júarez, y como Lisbeth Salander ha sido víctima de todos. John, un muchacho de 19, es vaquero del rancho de Mac McGobern. Billy, es el amigo viejo de John, su representante. Y Eduardo, alcahuete del burdel donde trabaja Magdalena. Una historia de amor para putañeros literarios, entrañable artificio de sentimientos difíciles, dramatizados con economía y precisión. Más o menos que una novela negra es una novela oscura.
En el tercer volumen de la Trilogía de la frontera, Ciudades de la llanura, Cormac McCarthy reúne a los protagonistas de los dos anteriores, John Grady de Todos los hermosos caballos y a Billy Parham, protagonista de En la frontera. De McCarthy se ha dicho que pertenece a esa “pandilla salvaje” de Pynchon, Burroughs y Sallinger. Y también que alcanza cimas de estilo, a la altura del viejo Melville y el viejo Faulkner.
John y Billy trabajan en el rancho McGovern, son amigos, cabalgan, trabajan juntos, van al burdel, se detienen en los filos a ver las montañas de México, cazan perros, beben whisky y comparten la mesa. Billy es un vengador, sobreviviente, termina a los 78 años haciendo de extra en una película que se rueda en El Paso.
Ciudades de la llanura es una novela tranquila, demasiado, especialmente en la primera parte, una ordalía de cotidianidad rural que se desarrolla a una fatigante velocidad cotidiana, a pesar de la fluidez de McCarthy para contar. Podría comenzar después y terminar antes. Se perdería la exhibición descriptiva del comienzo, y la reflexión filosófica del final.
Los diálogos son compactos, cortantes, abruptos, y sin atribuciones. Suelen ser largos, así que las voces sin atribución terminaron traicionando mi memoria. Comienzan entonces a proponerse como diálogos de sentido, en los que el autor confía que el lector podrá navegar sin atribuciones, sin guiones, sin marcadores de actitud. Los personajes de McCarthy se distinguen - se construyen - por lo que dicen. Así que los diálogos pueden prescindir de indicaciones sobre cómo lo dicen.
John Grady es introspectivo, solitario, reflexivo y además tímido. Para sacar a Magdalena del burdel debe comprarla. Así que envía, a su pesar, a Billy, a que la negocie como cosa suya con Eduardo. Grady embrujado de amor vende su caballo, lo único que tiene un vaquero, para pagar por ella. Arregla con sus propias manos una cabaña abandonada en las montañas, que sería su primer hogar, con Magdalena. Cuando Billy se presenta a la oficina de Eduardo, no reconoce que sea él que quiera comprarla. Además ¿quién ha dicho que se vende? pregunta. Ella está aquí porque quiere.
Grady y Billy matan a tres perros salvajes que se han estado comiendo los terneros, y al día siguiente salen a rescatar una camada de perros recién nacidos, en una cueva a la que penetran con una maniobra de mecánica ingeniosa, utilizando un grueso varejón de fresno y la fuerza de los caballos. Si alguna escena muestra lo que son John y Billy, es esta.
En la edición de DeBols!llo, la novela podría terminar en la página 248 así: “…siguió cabalgando por los días del mundo. Los años del mundo. Hasta que se hizo viejo”. No es el final, pero tiene el tono más justo que le cupiera a una novela de vaqueros. Sin embargo, McCarthy, como lo hace en La Carretera, y en Sin lugar para los viejos, como Melville y Faulkner, se recrea como autor de reflexión, validando sus personajes por la hondura con que son capaces de tocar el corazón, con sus palabras, a la orilla de un camino.
A pesar de convertir a Billy, el vaquero de 78 años, en un hermeneuta de sueños míticos, capaz de exponer una teoría sobre la narración y lo narrado, sobre la democracia en el sueño, que “creyó ver en el silencio del mundo una gran conspiración”, Mc Carthy no trastorna con un ensayo de treinta páginas, el cierre novelesco de una historia de vaqueros.
El final, o mejor lo que está más allá del final, es un prodigioso ensayo especulativo sobre la “facultad de hablar del mundo”, que bien podría titularse: ¿Qué clase de hombre comparte sus galletas con la muerte?
0 comentarios