El ateo más famoso del mundo
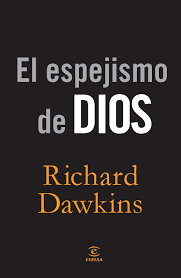
El pugilato de la fe y la ciencia que tiene como trasfondo exhibir dos creencias completamente distintas, es mucho más un espectáculo, por el que se cobra y se paga mucho dinero, que un debate servicial a favor de la convivencia entre distintos credos, entre distintas ilusiones.
Richar Dawkins, el “Rottweiler de Darwin”, es un anciano de casi ochenta años que representa a la ciencia, la biología evolutiva, la vanguardia genética, un connotado divulgador del pensamiento científico. Gerardo Remolina es un jesuita, doctor en filosofía, teólogo, latinista y ex rector de la universidad javeriana a principio de siglo. Campeón de la fe.
Me parece que la discusión sobre la existencia de dios, se agotó. Dios existe porque existe para millones de seres humanos que creen en él como lo más importante. Creo que el debate fructífero sería, cómo es que existe dios. ¿Cómo es posible que haya personas para las cuales la existencia no tendría sentido sin dios? Tal vez la mayoría. ¿Y cómo es posible que haya personas que no necesiten de él?
Dawkins promovió la campaña en los buses de Londres, para anunciar con grandes letreros puestos en los costados: “Probablemente no hay Dios. Deja de preocuparte y disfruta la vida”. Se cuidó de que se leyera “probablemente”, y de sugerir que la existencia de dios es una fuente de preocupación que afecta el disfrute de la vida.
No podríamos participar en un debate en el que el punto de vista fuese la afirmación según el cual, el único relato verdadero del mundo es la fe, o la ciencia. Ya no tiene mucho sentido un debate que perdió su sustancia, en la medida en que la ciencia no le pide permiso a la fe para hacer su trabajo, ni la fe necesita de la ciencia para moverse por el mundo. Aunque no puedan dejar de tirarse dardos de manera regular.
Imagino que los dos contrincantes retóricos se ladrarán racionalmente al punto de mostrarse amenazantes. El uno dirá que dios no pasa de ser una ilusión necesaria, y el otro dirá que dios es una realidad viviente y activa. Bastaría que no fuera el dogmatismo la norma con la cual se hacen fuertes en sus posiciones, para gozar de la sensación de haber asistido a un torneo de inteligencia y argumentación.
Pero, por mero realismo sucio, no cabrá admitir por anticipado que cada uno de los contrincantes del espectáculo que darán en Bogotá, Medellín y Cartagena, pueda despojarse de sus propios dogmas, para enfrentarse en la arena de un torneo medieval de la ideología.
Tan necesario puede ser tener una ilusión del tamaño de dios, como carecer de cualquiera respecto a él. La necesidad no se adapta a las condiciones de un torneo.
Que salgan el Rottweiler de Darwin y el Rottweiler de Dios, y den espectáculo. Siempre habrá quien page por escucharlos y sea capaz de aplaudirlos.
Mi padre
Mi padre perteneció a la generación de profesionales liberales de un país semifeudal, que adquirió plenamente el derecho a leer. No diré que fue un “hombre extraordinario”. Fue un hombre como otros que me envenenó con la lectura. Siempre supo que el colegio no bastaba, que probablemente lo más importante que yo debía aprender, tenían que enseñármelo él y los libros.
Me condujo al mundo cifrado del texto donde terminé por perderme. Él fue el responsable de mi perdición, por eso lo evoco de una manera un tanto ambigua, lo recuerdo siempre de una misma edad, y lo sueño con una regularidad que impide que lo olvide. Fue él quien me sentó en sus piernas y abrió un libro grande para niños, con ilustraciones coloridas, en el que se contaba la Odisea, me leyó sin que yo supiera hacerlo, señalando con su dedo las palabras que se prolongaban en líneas horizontales a lo largo de la página. Y de la misma manera la Iliada, y si no mal recuerdo la Eneida.
Fue él, quien un día en un pequeño apartamento que compartíamos con mi madre en Bogotá, tuvo la ocurrencia de escribir en hojas de papel amarillo, con tinta muy azul, el nombre de todas las cosas que nos rodeaban: ventana, puerta, mesa, matera, libro, olla, juguete, plato, radio, mata, porcelana, asiento, camisa. A mi madre también le pegó una hoja en la que había escrito: mamá. Y fue leyendo con sosegado deleite cada una de las palabras conque había cubierto los objetos que podía tener la pequeña familia de un médico a principios de los años cincuenta. Así creyó que podía enseñarme a leer, y así fue como aprendí antes de ir a la Escuela.
Fue él quien me introdujo, una vez a aprendí a leer, a su biblioteca. Me presentó a los autores, los temas y las ediciones. Me dijo cuáles eran sus libros amados, me contó la historia de los escritores, me enseñó que en cada una de las secciones había un género, me compartió el orden singularísimo con que un lector ordena su biblioteca y me dio las claves para que entrara a ella por donde más gustara.
Fue él quien algún día llegó con madera y herramientas para hacerme personalmente una pequeña biblioteca donde colocó los libros infantiles, los diccionarios y todos los cuentos que había reunido. Y me instó a que los ordenara y los desordenaracv como quisiera. Encima del mueblecito colocó un mapamundi.
Fue también él quien una vez a la semana dio en llegar con tres o cuatro revistas policromas de comics de la época, cuentos que yo coleccionaba. Superman, Tarzán, Archi, Roy Rogers, la Pequeña Lulú y Dick Tracy. El día que llegué a tener algo más de quinientos, los saqué a la calle y a manera de protesta contra una medida de mi madre, los quemé públicamente.
Fue él quien a los catorce años me leyó por primera vez. Me había estado acompañando en el ejercicio de copiar literalmente fragmentos de novelas, un poco de Daudet, Hemingway, Steimbeck, Quiroga, Tolstoi, Dumas. Un ejercicio que hice durante un par de años, antes de atreverme a escribir mi propia historia. La hice para darle una satisfacción a él, lo hice porque de tanto haber leído, me había entrado la gana de hacer lo mismo que los autores que admiraba, lo hice porque aún no sabía que para escribir es necesario tener algo que contar. Cuando después de varios meses de estar encima de la historia, hice un limpio en una máquina portátil de escribir -Hermes Baby- que me había regalado, fui a entregarle diez cuartillas mecanografiadas con él índice derecho durante varias jornadas. Se caló las gafas, interrumpió lo que estaba haciendo, y se dejó llevar en el rio de palabras que le había entregado.
Siendo tan joven, siendo la primera vez que alguien me leía, era natural que estuviera muy nervioso. ¿De dónde sacaste la historia? Preguntó. La inventé, dije. No, no la inventaste, lo que has hecho es reunir hechos de todo lo que has leído. No es algo tuyo y debes saberlo. Y así se dio a mostrarme algo que yo ya sabía, que muchos de los pasajes venían de libros que se tomó el trabajo de enumerarme. Pero no importa, es otra manera de copiar, dijo. Y luego tomó un estilógrafo de tinta negra y me corrigió la ortografía y la puntuación. Cientos de errores encontró y los señaló, para que fuera otra vez a escribir la historia con el cuidado de no repetir uno solo de ellos. Fue su manera de enseñarme la ortografía. Sin reglas, sin normas, en el trabajo mismo de corrección.
Fue a él a quien tantas cartas escribí y quien tantas cartas me escribió. Era un hombre más cercano a los “Manifiestos” de Bretón que a los de Marx. Más cercano a “piedra y cielo” que al liberalismo, a pesar de haber sido liberal y no haber sido poeta. Él –para entonces– ya tenía resueltos los problemas con Dios, así que nunca intentó inmiscuirme en la polémica sobre la duda, aunque me legó el más profundo desprecio por los curas y el catolicismo, que a su vez le venía de la historia de su padre, que después de un sermón de un cura en Susacón (Boyacá) en el que había dicho que matar liberales no era pecado, mi abuelo tuvo que huir del pueblo a la media noche.
En materias de fe, siempre en mi casa bastó con la de mi madre, generosa e ingenua. A la edad de él se está en paz con Dios, porque ya no se cree en él, o porque ha sobrevivido la resignación.
El me dio todo lo que tenía –incluso su lado más desafortunado– pero de manera auténtica, con toda la gracia y todo el dolor con que se necesita para formar a un hombre. Llegó a creer –en los inicios de su desolación escéptica– que los libros habían hecho de mí, algo que él ya no podía comprender del todo, aun así un poco antes de morir, me pidió dos cosas: que cuidara de la biblioteca y que al momento de expirar hiciera sonar a todo volumen la Sinfonía del Nuevo Mundo.
Cuentos del desierto
Paul Bowles, de origen alemán, nacido en 1910, fue un escritor norteamericano que vivió la mayor parte de su vida en Marruecos, donde murió en 1999.
Los cuentos del desierto, publicado en 1957, es un libro de ocho relatos, en donde Bowles, a la manera de los nómadas, no reconoce fronteras entre el cuento y la crónica. Tan “crónico” se pone, como en el último, El Rif, por la música.
Desde el nombre encierra un misterio como los de las Mil y una noches. Es una consigna para el pueblo Rif, un llamado por su música, sus instrumentos, las agrupaciones únicas y singulares. En las tres primeras páginas informa, editorializa, luego bajo la forma diario, opina y narra, unas veces en primera y otras en primera plural. Pero informa y narra como lo hacen los escritores. Con un ritmo sostenido que deja que el lector se escurra como sobre una sábana de seda. Termina con el tono de un cuento de Hemingway.
Hay dos relatos maestros, donde se revela, más allá de la catadura de escritor que era Bowles, dos cosas. La frontera nómada de los géneros literarios y la tensión argumental. Ellos son: Delicada presa y El tiempo de la amistad. No importa qué sean. Bowles ha logrado la magia inmensa de contar una crónica como se cuenta un cuento, y contar un cuento como se cuenta una crónica.
Delicada presa tiene toda la visualidad del relato que necesita el cine. Unos personajes definidos en su acción, en su intención, en un escenario abierto, el desierto. Va creando tensión en espiral,
0 comentarios