Cortázar: cien años
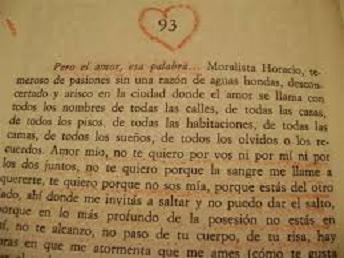
“Cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo”. La primera vez que toleré la pacífica renuncia a ser uno mismo, movido, aunque sin saberlo, por el principio budista que predica el desprendimiento, hasta el del viejo ser, que no nos deja ser otros, fue durante la lectura de Rayuela, algunos años después de publicada en España durante la primavera de 1963. Había iniciado en la universidad y no se había publicado Cien años de soledad. Confieso que la leí, hasta un punto, sin aceptar que fuera la gran obra que nos ofrecía la publicidad editorial y la prensa. Luego me tragó, me suspendió, me dio uno de los mejores viajes literarios que he tenido. Me llevó y me trajo, me confundió y me hechizó, me perdió.
Descubrí que el cabrón de Cortázar, en su novela, estaba jugando con la literatura, con las palabras, con el argumento, con los personajes, con el lector. Todo era un juego, la literatura de un hombre de casi dos metros que imaginaba como un muchacho de su época. No quería ser más él mismo y se estaba desdoblando en un juego narrativo, por el que podía llegar a ser otros. Estar en París y Buenos Aires, antes, después y a la vez. Encontré en su escritura una nítida trasgresión literaria, una irresponsabilidad encantadora, una lúdica del orden y una pasión energúmena por el jazz.
Más de veinte años después la releí y me sucedió lo que me sucede casi siempre, la magnitud e intensidad del viaje, no fueron las mismas de la primera vez. Al revés de los niños, la repetición no me resultó sorprendente. Comprendí por qué el mismo Cortázar había dicho de su obra, que era una “contranovela”. La estaba leyendo a la distancia en el tiempo de la cultura y en el tiempo personal. Desde luego, que resistió la prueba del tiempo, la terminé, recuperando los tramos que había olvidado. Pero también adiviné que terminaría tragada por un tiempo más poderoso y extenso, el tiempo del no lector. La gleba para la cual, una cosa como Rayuela, ya no significa nada, ni va a significar nada.
En un taller de escritura literaria al que asistían 20 ó 25 chicos y chicas, recomendé en un momento, la lectura de Rayuela. Nadie la había leído, pero habían oído hablar, y habían leído, sobre ella. Me paré en el centro del salón e hice la apología del lector de los veinte años, el primer lector, y les dije que la novela me había proporcionado un viaje, tan lejano y extraño, que me había terminado afectando para siempre. Un par de meses después, o más, pregunté cómo les había ido con Rayuela. La mayoría no pudo leerla, apenas unos capítulos. Los más valientes la terminaron, pero desde luego Rayuela los aburrió. Y dos de ellos, un chico y una chica, me contaron que mientras la leían, habían tenido un largo viaje con música, incomprensible y feliz.
Los chicos que tuvieron un viaje llamado Rayuela, son la única garantía de que la obra permanezca, como los libros de Fahrenheit 451, y que cuando se celebren los dos cientos años del nacimiento del Gran Cronopio, el Merlín de la literatura argentina, aunque ya nadie sepa quién fue, todavía haya alguien en el mundo que se goce y padezca el viaje con música, “el melancólico alimento para los que vivimos de amor”.
0 comentarios