Verano y amor
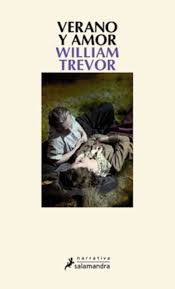
Un hombre de un poco más de ochenta años, irlandés, llamado William Trevor, escribe una novela titulada, Verano y amor, que se publica en el 2009. Recibió los más entusiastas comentarios de prensa. The Spectator dijo que era una obra maestra, Kirkus Review aseguró que era perfecta e inolvidable. The Independent, también dijo que era perfecta. The Washington Post, no dudó en afirmar que la novela es “parte esencial de ese mundo literario profundo…”. The Irish Times se atrevió a sostener que la prosa es tan bella como la de Joyce. Hasta el Financial Times, elogió la precisión narrativa.
Leo la novela con dificultad. Tiene 36 capítulos. Mi fidelidad me premia con el hastío pero me deja descubrir que comienza en el capítulo 11. Durante diez capítulos muestra a los personajes en el tedioso ir y venir de un gris pueblo irlandés donde no pasa nada. Y si pasa, pasa en esa segunda historia que siempre se cuenta sin contarse. Es un prólogo que parece una pasarela triste, en la que tristes e insignificantes personajes desfilan en circunstancias que tocan la muerte. Siempre me pareció que toda la novela ocurría en otoño, jamás vi, ni sentí el verano.
Por lo demás, no creo que la prosa de Joyce sea bella. Descreo de la belleza que elogian las reseñas de prensa. Descreo de la belleza desde que una noche en medio de una borrachera, Rimbaud la sentó en sus piernas, y la injurió.
La de Trevor es una prosa medida, lineal, sin mayores defectos, pero sin mayores virtudes. La prosa de Cormac McCarthy, por decir alguien, es mucho más “bella” que la del irlandés.
Cuando de verdad la novela comienza, Florian, el veinteañero melancólico que hace fotografía, llega al pueblo a vender la casa de sus padres. Ellie es una huérfana, criada por monjas católicas irlandesas, que se la entregaron a un granjero que la aventajaba en años –Dillahan– que la hizo su esposa. Ellie se enamora de Florian y Dillahan se suicida.
Pero el amor de Florian y Ellie es un amor que no habla, que no dice, que no toca, que no huele, que no mira, un amor asexuado, distante. La última vez que se vieron ella ni siquiera quiso darle la mano. Pero tan enorme era, que sin ningún aspaviento el marido se suicidó con la escopeta de cazar conejos, igual que lo habían hecho otros granjeros.
Los personajes son lánguidos pero al mismo tiempo carnudos, lentos pero seguros. Se ve la mano delicada de un narrador objetivo que mueve los hilos de los personajes, como un dios en prosa, que juega con los destinos humanos.
E insisto, la prosa de Trevor, ni siquiera alcanza ese tono de música de cámara, que logra Nell Leyshon en su novela breve, Del color de la leche. No competiría con la prosa de Carson McCullers, en La balada del café triste.
Una obra maestra, perfecta, completa y bella. A la que a mí me parece que le sobra casi la tercera parte, y que no muestra ni el verano ni el amor. El amor en la novela: un acto de fe.
0 comentarios