Meridiano de sangre
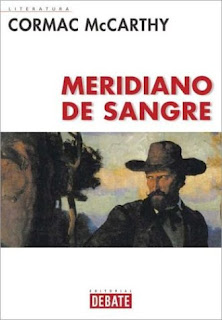
“En el umbral del siglo XXI me parece la obra imaginativa más impresionante entre todas la de los escritores estadounidenses vivos” dice Harold Bloom de Meridiano de sangre, de Cormac McCarthy.
“Todo aquello que existe, dijo. Todo cuanto existe sin yo saberlo existe sin mi aquiescencia”. El Juez Holden, se ha pronunciado. Ya antes había dicho “Solo la naturaleza puede esclavizarnos”. Y a ella en primer término muestra McCarthy, su poder, la única capaz de parar a los asesinos, de matarlos de hambre en el desierto, de sed, de calor, de frío, de soledad, la que los pierde y los hace vagar en el desierto, entre tormentas en las que se pierden para siempre, en medio de cabalgadas nocturnas iluminadas por ristras de constelaciones que se mueven sobre el cielo que ilumina la tierra, desde el más allá, entre veranos incandescentes, e inviernos gélidos en los que el agua se congela. Todo en ella es exagerado, todo es inmoral. Porque si alguien en la novela se permite transgredir todos los límites, humanos e inhumanos, es la naturaleza. Agreste, desértica, calcinada, fría, nebulosa, alcalina, polvorienta.
La compañía al mando del capitán Glanton, en la que se enrolan el chico y el juez, se mueve en los límites del límite, la gran frontera de un círculo de tiempo que va de 1849 a 1851, y a través de un desierto salvaje, de caballos salvajes, pueblos salvajes, indios salvajes y blancos salvajes. Los personajes vagan en busca de la muerte. Lo matan todo, todo, gallinas, gatos, cabros, mexicanos, niños, perros, y claro, indios, a quienes arrancan las cabelleras, como si fueran apaches, y las arruman al anca del caballo y cabalgan por el desierto para ir hasta el pueblo a venderlas a los gobernantes mexicanos. Luego entran al salón, se beben todo el whisky del pueblo, hacen traer toda la ristra de putas y terminan con una balacera que deja muertos, que nadie se ocupa de enterrar.
El desierto calizo, como un mar de esqueletos de coral, pedregoso, rojo, bajo cielos cobalto, que se cortan sobre el perfil rocoso de montañas amarillas y ocres. Desiertos de cadáveres, sembrados de esqueletos de cristianos y animales. Caminos sin fin en el zurcido incierto de límites que apenas existen en los mapas. La frontera, la gran frontera, por la que vagan sin dios ni ley, cazando y dando muerte a todo lo que viva. Porque si algo hace estremecedor el libro de McCarthy es la naturalidad de la crueldad, la maldad como lo único que los hombres pueden oponer a la naturaleza inmoral. La estigmatización radical de la virtud. Es una novela sádica, en la que se causa todo el dolor posible, en virtud de esa capacidad del buen novelista de transferir al lector los riesgos de la escena, hasta ponerlo en condición de víctima, frente a la única acción que legitima a los protagonistas, la crueldad.
La crueldad conmueve, excita, deprime, perfila el curso del largo viaje a que se somete el lector por la frontera, como el último acompañante de la compañía del capitán Glanton.
Una horda depredadora de norteamericanos, por más señas, se enseñorea a lo largo y lo ancho de un meridiano de sangre que cubre los caminos inciertos por los que deambulan como depredadores condenados a jugar el papel de amos al otro lado de la frontera. “…un amo muy especial. El soberano manda allí donde hay otros que mandan. Su autoridad suprema anula toda jurisdicción local”.
0 comentarios